
Todos los hijos
Llevo tanto sin escribir que las palabras se precipitan como un granizo y con un sonido denso de piedra helada se amontonan y hacen temblar el rincón último de mi encéfalo.
¿Has visto todos los huesos? ¿Los has visto abrirse paso en una piel marrón finísima? Quebrar las espaldas y las clavículas, el punto exacto donde besas el cuello de tus hijos, donde acaricias su nuca, el centro antes redondo de un ombligo que se marchita y se pliega, que queda extinto y deshabitado?
Has visto como yo los ojos sin párpados, ojos del fondo de la nada donde el iris resume toda la desesperanza y amenaza con tragarse el mundo.
Tú también los ves, y como yo, besas urgente la piel suave y rosada de tus hijos, y los abrazas hasta casi romperles las alas, porque el miedo y la tristeza obligan a asirlos como quien apuntala un edificio en ruinas.
Agarro sus dedos calientes, los miro.Mi certeza, me digo. Mi esperanza, me digo. Y lloro. Y no entienden nada, gracias a Dios, a los Hados, a la misma tierra, que aún no entienden nada. Ellos no saben de este miedo, aunque a veces asome.
Y preguntan si estoy llorando, y todavía ella vuelve a preguntar si es de quererlos que lloro. Y sí, es de quererlos y de darme cuenta de que podrían ser sus pieles blancas las que se abriesen dejando salir las apófisis de las vértebras.
Y lloro por ellos y por todos los hijos de otras, y por todas las madres que no soy yo, de momento.
Tampoco yo entiendo.
Nadie entiende.
Porque tú has visto, como yo, los cuerpos retorcerse como un tallo verde al que se le niegan las raíces y se consume, en el punto exacto en que tú besas a tus hijos.
Ahí.
En ese mismo punto andan muriéndose todos los hijos de otras.
Así que aunque escribir duela, hay que hacerlo, porque nadie entiende y aún así callamos. Y que siga cayendo este granizo que duele y empapa.
Pero al menos, que empape.
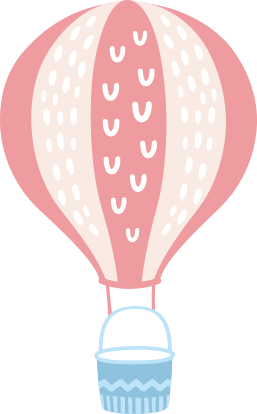

Información básica sobre protección de datos