
Mi málaga
Málaga no me conoce, es una anciana que olvida a sus hijos y les pide que se acerquen para volver a repetirles que son otros, que no son, que ya dejaron de ser quienes eran. Del mismo modo, ella pierde su identidad y solo quedan recuerdos que se tejen, que se trenzan, que se enredan, recuerdos que saben y huelen y duelen y danzan igual que hacen los fantasmas que de noche se acomodan a los pies de tu cama y desfilan traslúcidos y helados.
Desde el puente de la Aurora el horizonte es una fantasía kitsch, como Godzilla devorando a los pastores en un belén intervenido por un niño de seis años. De repente se vuelve gris y apocalíptica, y por las aceras camina la gente sin detenerse, como si caminar no fuese nunca en el motivo, como si todos corriesen a alguna parte que jamás es esta ciudad. Vibra el suelo con el trasiego de maletas que vuelven, que nunca llegan, todo tiembla y se desdibuja, y se pierde, y se funde, y nada se parece a nada, porque todo ha ido cambiando.
En calle Mármoles no hay cielo porque todas las terrazas se han cerrado para acomodar una cama más, y los pájaros, que no saben donde parar, vuelan lejos y en silencio. Un hombre tirado en un escalón mira a ninguna parte y reza y bendice y da gracias a un Dios que lo arroja a una acera donde todos evitan mirarlo. Casi tropieza con él uno de los cuatro niños que se empujan al salir de la tienda de comestibles, que devoran cualquier mierda insana, y gritan y se cagan en los muertos, y en tu puta madre y hasta en Dios se cagan. Y aquel hombre sigue rezando y lo hace sabiéndose invisible, como si rezar fuese la única certeza de un cielo en calle Mármoles.
El llano de la trinidad es un agujero inmenso que se ha tragado a los viejos que caminaban con las manos tras la espalda, a las palomas heridas, a los borrachos y los que fumaban, a los perros sin dueño que aún alimentaban las últimas abuelas con delantal. A su alrededor resisten algunas casas, y, si te asomas, intuyes que sigue habiendo vida, aunque es inevitable preguntarte hasta cuándo. Ahora que la solería es una uniformidad gris y pulcra, ahora que somos una cualquiera, un camino sin nombre donde nadie se detiene.
De vuelta a la Trinidad, en los balcones cerrados cuelgan las ropas empapadas, los cuatro pantalones de chandal azul marino, las camisetas de manga corta, las bragas color visón, un bodegón que habla de clases y de falta de aire, de ahogarse y de rebelarse, del aún, del todavía.
La plaza de San Pablo siempre me ha parecido el fondo de un agujero, de los que cavan los niños en la orilla de la playa y que de repente se llena de agua y cristales amarillos, y brilla, y bulle y se enciende, como si no importarse que alrededor andasen desmoronándose las paredes, con el descaro de quien no teme que la arena acabe también por ahogarlos.
Dos niños juegan a cansarse de jugar siempre a lo mismo debajo de un azulejo que prohibe los balones, justo debajo, el más alto guarda una portería flanqueada por dos macetones pintados de amarillo y el otro patea con toda la fuerza como esperando que las costuras se estallen y con ellas el mundo y dos docenas de geranios rojos.
En los bancos las mujeres escupen las cáscaras de las pipas en pijama y despeinadas y no se qué dicen, porque no las oigo pero sé que crujen y se quiebran igual que las cáscaras que mastican, justo antes de que las escupan (también a ellas).
En calle Jaboneros atravesamos todas las ventanas amarillas, las macetas violetas, las sillas en la puerta donde se decide la suerte. Un grupo juega y se revuelve y se asombra al vernos pasar y comentan, se han escapao tos de la oficina, y se ríen porque ellos no tienen paredes que los contengan, porque la vida está en los adoquines que no son de nadie, tampoco tuyos.
Hay una pintada que reclama el barrio y frente a ella, con los mismos colores brillantes un edificio entero dedicado a vivienda turística. Parece un juego absurdo de esos en los que a un gato lo disfrazan de perro y lo colocan rodeado de perros en una foto en la que debes averiguar quién es el intruso. Pero en esta ciudad cada vez es más complicado saber a quién pertenecen las aceras.
En calle San Pablo anuncian nuevas viviendas de lujo, pronto no quedarán muros de esos que trepan los niños para, desde arriba, poder gritar que vuelan, que aún pueden volar.
Málaga no es una ciudad vivida, es una ciudad tomada que resiste solo en los macetones llenos de geranios de colores, en las vinagretas que aún estallan los adoquines, en los fantasmas que desfilan desorientados, en la memoria frágil de quien no sabe ya ni reconocer a sus hijos.
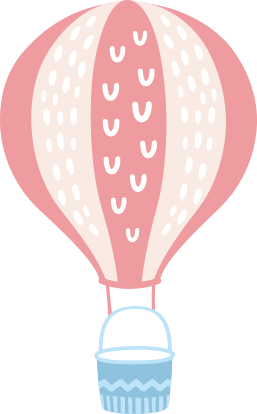

Información básica sobre protección de datos